Se realizó en la Cámara baja una nueva reunión informativa, con la presencia de especialistas del sistema de salud. Se habló de la necesidad de establecer una reforma en el sistema de salud, y se revelaron datos sobre los eventos adversos en la seguridad del paciente.

Con la presencia de especialistas en ambos temas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública se reunió este miércoles para volver a analizar dos temas claves vinculados con el tema de sanitario: “Evaluación de Tecnologías Sanitarias” y “Seguridad del Paciente”.
La reunión estuvo presidida por la diputada socialista Mónica Fein, quien destacó que esta sería la segunda reunión informativa sobre ambos temas y que habrá más para seguir avanzando en ambas discusiones para la elaboración de proyectos de ley que puedan debatirse en el recinto.
El primer expositor lo hizo a través de un video y correspondió al doctor Esteban Lifschitz, director científico de Hiris Care, quien valoró la creación de una entidad que realice la evaluación de tecnologías sanitarias en la Argentina. “Agencia, instituto, una administración que permita tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general”, remarcó.
Se preguntó a continuación por qué es necesario que el país tenga una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. “¿Por qué no?”, se preguntó como respuesta. Residente en España desde hace tiempo, aclaró que la situación en ese país es similar, y habló de una “tormenta perfecta”, en la que algunos actores, como la industria farmacéutica han logrado influir en los profesionales sanitarios, medios, decisores políticos, prácticamente en todos los estamentos, a favor de sus propios intereses. “Básicamente lo que permitiría una agencia es tomar mejores decisiones de cobertura. Para que todo aquello que a priori se definió que puede ser comercializado, haya una instancia posterior que determine en qué casos se justifica que esa tecnología deba ser financiada por el sistema de salud. ¿Y por qué creo que lo permitiría una agencia? Básicamente porque la evaluación de tecnologías sanitarias realmente lo que intenta es reducir la incertidumbre a la hora de tomar esas decisiones de cobertura y tratar que no se incorporen al mercado muchas tecnologías que están flojas de papeles”, planteó, reconociendo que “gran parte de las innovaciones son basura, no aportan nada, y eso sí, en muchos casos generan costos adicionales”.
Lifschitz recordó también que la evaluación de tecnología no es económica, sino un proceso técnico que intenta determinar si un determinado medicamento en relación con otro que ya está disponible merece ser incluido también en la cobertura”.
Y enfatizó: “Lo nuevo, lamentablemente, no siempre es mejor, pero siempre es más caro. Si la agencia no hiciera ningún tipo de evaluación económica, solo con contarle las costillas a los estudios, con identificar si realmente tenemos confianza en que lo que dicen los estudios después va a pasar en la vida real, eso no sirve”.
Asimismo destacó la importancia de poder tener una agencia que defina cuáles son las enfermedades prioritarias y cuáles son los resultados de salud que importan.
Por último, el especialista advirtió que lo que vaya a resolverse mediante la legislación no debería limitar el posterior funcionamiento de una agencia. Debería establecer lo básico: cómo está compuesta, qué acciones va a tener, etcétera. Pero por otra parte, las decisiones que vaya a tomar deben ser posteriores a las de la ANMAT. Y sostuvo que las decisiones de la agencia deberían ser además vinculantes.
A continuación expuso Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien destacó que ya existen agencias en otros países y la existencia de una nos permitirá “ponernos a tono con los otros países de la región”.
Pero antes de hablar sobre evaluación de tecnologías sanitarias, puso énfasis en hablar de una reforma sanitaria, la necesidad de una integración del sistema de salud. Habló en eses sentido de “la necesidad de acciones normativas que vayan ordenando esa fragmentación que tenemos en el sistema de salud. Una de esas propuestas es la organización de la carrera laboral”, y al respecto advirtió que “en la provincia de Buenos Aires no cumplimos este año el cupo del 25% en residentes de Pediatría”.
En ese sentido dejó una sentencia: “En 20 o 30 años quizá no tengamos la cantidad de pediatras necesarios”.

“Cuando discutimos la integración del sistema de salud, hablamos de tres puntos, gobierno, modelo de atención y cuidado y la cuestión de los sistemas de información”, destacó el jefe de asesores bonaerense, quien destacó que cuando se habla del gobierno, se refieren a la capacidad de tomar decisiones del sistema de salud en general. “No hay una cadena de mandos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay decisiones que se toman para la implementación de determinada tecnología, que después genera problemas de gestión”, señaló.
Puso como ejemplo el acceso a un tomógrafo que un pueblo chico puede llegar a conseguir con mucho esfuerzo. Pero después “¿cómo conseguimos el médico para atenderlo? –se preguntó-. Tengo tomógrafo y no tengo médico; tampoco quiero que vengan pacientes de otros municipios, porque ¿quién paga? Es un botón de muestra de la falta de capacidad del gobierno por no tener herramientas concretas para coordinar estas decisiones”.
Por eso, consideró Enio García, “tiene que haber mesas, instancias para que se puedan tomar esas decisiones de la manera posible”. Y agregó: “Si tenemos una agencia que en primera instancia pueda plantear analizar la tecnología y la necesidad no solo de la cuestión económica, sino de cómo usamos esta tecnología, eso va a abonar en términos de calidad”.
A su turno, Hugo Magonza, director general del CEMIC, planteó que “lo que tenemos es un problema de rectoría”. Respaldó lo que acababa de expresar Enio García y precisó que “la agencia es solo una herramienta de un plan nacional de salud. Si no tiene una rectoría, es un caos”. Puso el ejemplo de dónde poner los medios y recursos tecnológicos. “Tiene que haber un plan rector; la política se fija a través de un plan nacional. La rectoría, desde el Ministerio de Salud de la Nación, pero las provincias adhieren, no es que se subordinan”.
Magonza contó que en los últimos tres años, el gasto en medicamentos creció un 50%. “Los números que acompañan al financiamiento en el sistema público privado de la seguridad social no acompañaron el crecimiento. Y la plata salió básicamente de los trabajadores del sistema de salud. ¿Por qué nos va a llamar la atención que no quieran ser médicos los pediatras?”. Comentó en ese sentido que en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, de 24 vacantes para pediatría, solo se presentaron 4. “Están mal pagos”, enfatizó, recordando que el sistema de salud, en medio de la pandemia, se articuló como pudo y salió adelante. Pero remarcó que hubo “poco reconocimiento, más allá de algunos aplausos”.
“Estamos pagando los platos rotos del año 2020”, reconoció y advirtió que “vamos a ver en adelante un proceso de deterioro progresivo del sistema de salud”, que de todas maneras, aclaró, “sigue siendo muy bueno”.
En cuanto a la innovación tecnológica, Magonza planteó que “todo medicamento o tratamiento innovador, al entrar al sistema, es monopólico. Tiene que haber un organismo que lidie con esta situación”.
“Todos los días se hacen avances en medicina, cada vez que hacemos una innovación en tecnología, hacemos que alguien más no llegue, porque estamos hablando de que las nuevas tecnologías son muy costosas al inicio”, agregó Magonza en otro pasaje, para cerrar señalando que “no puede haber una agencia sola. Vayamos por ella, pero dentro de un plan, sino será una gota de agua en el océano”.
A continuación, la diputada Mónica Fein abrió el juego para el segundo tema puesto en discusión: el proyecto de Seguridad del Paciente, que impulsa el diputado radical Fabio Quetglas.
Habló en primer lugar Claudio Antonio Ortiz, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, quien habló de la necesidad de “darle marco a la seguridad del paciente”, y resaltó un hecho inédito que la calidad por primera vez tiene una secretaría.
En ese sentido contó que en septiembre de 2021, una resolución ministerial creó el Plan Nacional de Calidad en Salud. “Específicamente la seguridad de los pacientes forma parte de la calidad de la atención en la salud”, señaló, remarcando que “es una condición o valor imprescindible el trabajo en calidad y seguridad, que permite pensarlo con un enfoque sistémico al sistema de salud”.
Agregó que “también está probado en qué puntos centrales aparecen estos eventos adversos en la seguridad de los pacientes. Tieenen que ver con los medicamentos, tienen que ver con las equivocaciones en diagnósticos, tienen que ver con las infecciones. Están estudiados sus costos. Hay un gran desarrollo y el plan nacional toma ese desarrollo”.
Sobre el final habló de evaluar 9 dimensiones, entre ellas la cultura de la seguridad, en cuyo caso se refirió a eventos en su mayoría prevenibles. Dimensiones muy específicas, medicamentos, infecciones asociadas al cuidado de la salud; las dimensiones de prácticas seguras en cirugía; la identificación correcta de pacientes… “Es increíble que todavía estemos charlando de estas cuestiones, pero hay lugares donde no se identifica correctamente a las personas, o a las muestras y eso genera efectos adversos”, comentó, y concluyó con la necesidad de contar con un registro de eventos adversos y resaltó el rol de los pacientes y familias de trabajar conjuntamente en prevenir los eventos adversos”.
A continuación, expuso María Teresita Ithurburu, directora nacional de Callidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud. Y en su calidad de abogada, buscó “bajar más a tierra al proyecto con algunas cuestiones que pueden parecer técnicas pero que queremos transmitir”.
Dijo que la seguridad de la atención no es un hecho aislado y entonces la ley no debe aparecer como una temática aislada tampoco. “Si hablamos de leyes transversales, esta temática integra a todo el sistema: el público y el privado”, señaló.
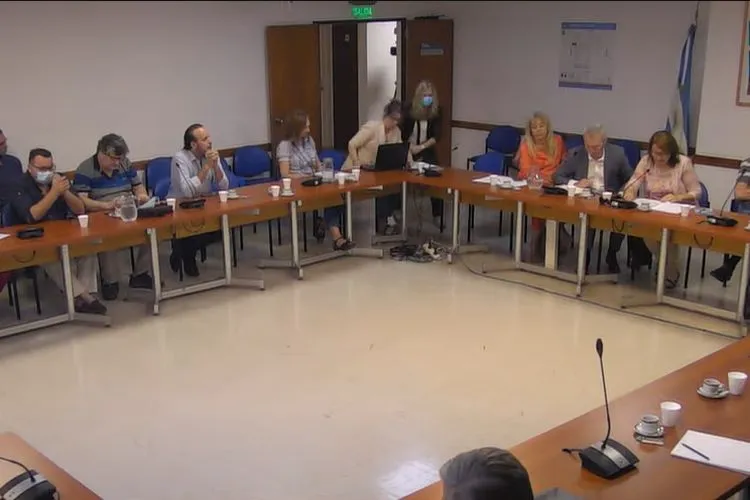
Al hablar de seguridad de la atención, “consideramos que es un término abarcador, porque no solo alude a la seguridad del paciente si no a los equipos de salud”.
Se refirió luego al abordaje sistémico, que dijo que “está muy vinculado a las herramientas de autoevaluación. Tiene que estar vinculado con los modelos retributivos. La calidad y seguridad deben reconocerse”.
Ithurburu puso de relieve “la falta de formación que hay en los equipos de salud sobre la temática de calidad de seguridad. Muchas veces los pacientes cuando entramos a la institución no tenemos en cuenta que nos pueden pasar todas estas cosas y creemos que es un lugar seguro. Pero los profesionales de la salud no han sido formados en estas temáticas y hay una gran brecha que tenemos que abordar”, sostuvo, enfatizando que “se debe promover el refuerzo de estos conocimientos”.
“Que no seamos los pacientes aquellos con los que se prueba y aprende”, reclamó, para plantear a continuación la necesidad de contar con lenguaje inclusivo en el ámbito de la salud, donde dijo que “el 70% somos mujeres, y esto no se ve en los niveles de conducción”. Por el contrario, se quejó porque se sigue hablando de “el médico”, y agregó: “Se habla tan naturalmente del médico y la enfermera”.
“Tenemos que trabajar en esto también, no es un aspecto de forma, sino sustancial”, remarcó.
Respaldada por placas y gráficos, intervino a continuación Mariana Lichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical Group, quien destacó que en el mundo hoy al menos un 10% de los pacientes que se van de una institución se lleva un evento adverso. “Un daño no intencional causado por el equipo de salud durante el período de atención médica. La mitad se puede evitar con alguna medida”, aseguró, agregando que “la economía de los eventos adversos se lleva un porcentaje de los costos de la salud del 15%”.
“En Argentina tenemos poca información estadística”, admitió, agregando que “el sistema de salud no es seguro, no existe marco regulatorio que exija estándares mínimos de seguridad. Hay un desconocimiento del equipo de salud de todo lo que es regulación específica. Hay un montón de leyes que nos ayudarían a trabajar mejor, pero nuestros equipos de salud no los conocen”.
Lichman afirmó que “casi no hay información de grado y posgrado en seguridad del paciente, y la participación de los pacientes todavía es muy pobre. Todavía nos da miedo darles poder a los pacientes”.
Munida de datos, contó que las complicaciones quirúrgicas, infecciones y eventos asociados a medicación concentran casi el 80% de los eventos adversos en nuestro país, y agregó que la pandemia aumentó la incidencia global en un 50%.
Con relación a los reclamos judiciales que se plantean por estos hechos, el 30% tienen sustento, pero otro 30% constituyen “aventuras judiciales” que alteran las conductas médicas. “Vemos todos los días que excelentes profesionales abandonan sus carreras o terminan internados por depresión”, después de lidiar 6 o 7 años con un juicio.
El 80% no cree que exista en argentina una cultura de la seguridad, advirtió en base a una encuesta propia realizada.
En base al trabajo realizado, contó en otro pasaje, “logramos reducir a 12 mil los eventos anuales. Después vino la pandemia y aumentó todo un 50%”.
Los incidentes reportados fueron cuantificados en 18.686 casos, entre los cuales destacó los casos de violencia contra el equipo de salud.
Luego habló de un abordaje sistémico y planteó casos puntuales, como la existencia de ampollas iguales. Letras chiquitas, al punto tal que los anestesiólogos usan lupa porque la letrita no se lee. “La confusión de ampollas es el evento más frecuente reportado como error de medicina –comentó-. Le estamos pidiendo al ANMAT que los medicamentos de alto riesgo no tienen que tener el mismo color que los medicamentos comunes. Mientras no resolvamos esto, la confusión de ampollas será el elemento más frecuente”.
La última intervención correspondió a Marcelo Pellizari, director del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente Hospital Universitario Austral, quien sostuvo que la cantidad de eventos se explica con claridad en el hecho de que las barreras no funcionan adecuadamente. “La mayoría de los errores son errores de sistema, no individuales y personales. Es el fundamento de por qué no podemos ser punitivos a la hora de evaluar estos eventos adversos, porque no es la enfermera la que administró 10 veces más la dosis de medicamentos, sino que tal vez hubo una prescripción inadecuada, una actuación de farmacia inadecuada, y así continua terminando en un daño en un paciente. ¿Por qué no debemos ser punitivos? Porque los errores son por errores de diseño. Si los sistemas estuvieran vbien diseñados, los eventos tenderían a descender”.